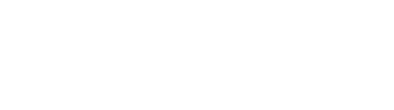Ciudad y espacio público: transformaciones antropológicas y urbanas.
---------------------------------------------
Autor:
Mtra. Olga Daniela Sánchez Valles - 24/02/2025
Responsable de Regeneración Urbana del IMPLAN
📫comunicacion@trcimplan.gob.mx
🎧 Escuchar Artículo . - 🔊 Programa de RadioEl espacio público abarca todas las áreas fuera de los predios privados, como calles, parques y plazas, que desempeñan un papel fundamental en la estructuración de las ciudades. Sin embargo, en él también convergen dinámicas intangibles que no son físicamente perceptibles. Milton Santos (2001, citado por Hernández) define el espacio público como un conjunto de elementos contrapuestos, donde destaca, en primer lugar, el paisaje, compuesto por edificios, mobiliario, infraestructura, vegetación y otros elementos naturales que configuran el espacio físico tangible. No obstante, en este paisaje se entrelazan dinámicas sociales, económicas, culturales e históricas, ya que las personas que lo habitan, con sus actividades, perspectivas y percepciones, terminan por conformar lo que entendemos como espacio público. Diversos autores coinciden en que, al hablar de lo urbano, las ciudades y el espacio público, es fundamental comprenderlos desde una multiplicidad de realidades que se encuentran y convergen en estos entornos (Gasca & Ávila, 2020). Dado que cada ciudad posee características sociales e históricas únicas, surge la pregunta: ¿Es la composición del espacio la que determina las dinámicas sociales, o son estas últimas las que configuran el espacio? Para responder, es imprescindible la intervención de disciplinas que estudian el comportamiento humano, las sociedades, la historia y la cultura, así como la forma en que la ciudadanía influye en el entorno físico de las ciudades. La antropología urbana se dedica al estudio de los actores y comunidades que componen las ciudades y los espacios públicos, considerando su contexto cultural, económico, social e histórico. Este enfoque permite abordar problemáticas sociales y culturales dentro de las urbes, proporcionando información clave para una mejor planeación urbana. Desde los años 70, la antropología ha jugado un papel crucial en el análisis de los nuevos desafíos urbanos, originados en gran parte por el crecimiento acelerado de las ciudades debido a la migración masiva de comunidades rurales (Guerreros, 2005). Este fenómeno provocó una expansión descontrolada de las ciudades, frecuentemente sin una planificación adecuada. En este contexto, la Escuela de Chicago se destacó como pionera al aportar modelos de crecimiento urbano basados en las actividades humanas y en la configuración espacial de las ciudades En este sentido, cada sociedad produce su propio espacio en un proceso continuo, resultado de relaciones sociales, económicas y de producción que se acumulan a lo largo de la historia y se materializan en el territorio. Para comprender y gestionar eficazmente este espacio, es crucial reconocer no solo sus dimensiones físicas, sino también sus componentes históricos, culturales y cotidianos. En el caso de Torreón, el Centro Histórico surgió a partir de un cruce de vías ferroviarias en un punto estratégico para la comunicación y el transporte. Este nodo impulsó dinámicas comerciales y atrajo a comerciantes y viajeros, lo que generó una creciente demanda de servicios, especialmente hospedaje. Así, los primeros edificios de la ciudad fueron en su mayoría hoteles. Esta actividad también propició el asentamiento de nuevos habitantes, lo que llevó a la planeación urbana con un trazado reticular de calles. Es importante resaltar que, a diferencia de otros centros urbanos que nacieron con un carácter religioso o comunitario, en Torreón el desarrollo estuvo estrechamente ligado al comercio y al transporte. Esto se reflejó en su arquitectura, con edificios de usos mixtos que incorporaban diversos niveles y combinaban funciones comerciales, habitacionales y de servicios. Con el tiempo, la ciudad continuó su expansión, adoptando un carácter más habitacional y generando espacios de recreación y esparcimiento, como la Alameda y la Avenida Morelos, que se consolidaron como puntos clave para la vida urbana. Hoy en día, junto con la Plaza de Armas, Plaza Mayor y la Calzada Colón, estos espacios forman parte del tejido público del Centro Histórico. Es por todo esto que, un enfoque antropológico en el estudio urbano, es clave para identificar estrategias que fomenten la cohesión social, la integración urbana y el acceso equitativo a los espacios públicos. Al analizar las dinámicas sociales desde esta perspectiva, se pueden mejorar los procesos de planeación urbana, haciendo que los proyectos sean más inclusivos y sensibles a las realidades locales. El IMPLAN, en su labor de planeación urbana, integra estas perspectivas en sus proyectos, orientándolos hacia el mejoramiento comunitario, la vinculación público-privada y el bienestar social, especialmente a través del deporte. Entre sus acciones clave destacan: el diseño y mejoramiento de infraestructura, la optimización de los servicios de transporte y movilidad, la creación de infraestructura vial con un enfoque de seguridad, el aumento de vegetación y la creación de áreas verdes, así como la implementación de acciones de gobernanza colaborativa. Estos proyectos se diseñan tomando en cuenta las características únicas de cada polígono y las necesidades específicas de su población, garantizando una planeación urbana más inclusiva y sostenible. En última instancia, la planeación urbana debe ser un proceso continuo y colaborativo, donde el conocimiento antropológico y el compromiso con la comunidad jueguen un papel esencial para construir ciudades más inclusivas, sostenibles y resilientes para las generaciones venideras.